CAPÍTULO
9
REGION SUR
Análisis de
Relatorías
REGION SUR

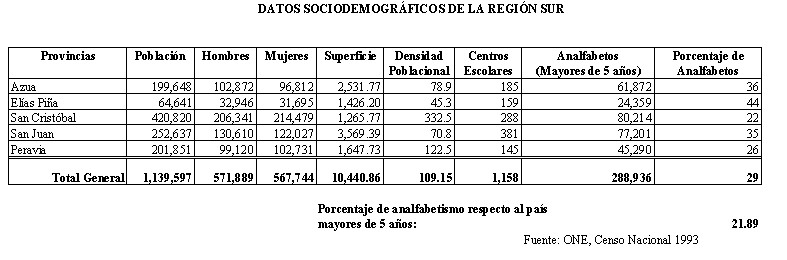
PERFIL CULTURAL REGIÓN
SUR
La región Sur de la
República Dominicana tiene el aire de todo Sur. Pinceladas de
abandono y pobreza son características que se dejan sentir en
todo el sur dominicano, a lo que se le agrega el proceso de
desertificación, en algunas zonas, de un suelo maltratado por
la despoblación forestal.
Desde 1966, el plan maestro de
desarrollo que realizara ONAPLAN dividió el sur en dos
regiones: la región Sureste y la región Suroeste. La
región Sureste tiene por provincia eje a la ciudad capital,
Santo Domingo de Guzmán; la región Suroeste tiene por
provincia central a San Juan.
En esta caracterización del
sur, hablaremos de un suroeste que comprende las provincias de San
Cristóbal, Peravia, Azua de Compostela, San Juan y
Elías Piña; excluyendo las provincias de Barahona,
Pedernales e Independencia. Esto así, porque la
regionalización sobre la que estamos trabajando, coincide con
la división espacial planteada en el plan nacional de
desarrollo, es una división realizada por el CPC, con miras a
la celebración de los Encuentros y Muestras Culturales, en
donde se tuvo en consideración los aspectos de coincidencia
sociocultural de las provincias y la logística, del proyecto
atendiendo a la accesibilidad de una provincia a otra, a partir de
las vías y medios de comunicación
existentes.
En el área de la región
Suroeste, de la que trataremos, sobresalen algunas
características que identifican la zona, como son: el llano de
Azua y el Valle de San Juan, teniendo ambos un origen común en
la prehistoria. El llano de Azua "es un llano muy árido. Su
pluviometría media anual está por debajo de 700
mm3" 121. El Valle de San Juan es un valle
muy fértil, que guarda gran similitud con el valle del
Cibao.
El Valle de San Juan es un excelente
productor agrícola, y es el mayor productor de habichuelas de
la República Dominicana. Tiene, además, otros cultivos
de importancia, como son: el arroz, el maíz, el guandul y la
batata, entre otros. Su principal municipio, San Juan de la Maguana,
se caracteriza por su producción agroindustrial, que incluye
productos lácteos de gran aceptación y consumo, como
son el queso, de exquisita calidad y variedad, y el yogur.
En el Llano de Azua, la agricultura es
posible gracias a la gran cantidad de afluentes subterráneos,
lo que es una situación frecuente en todo el sur; aquí
se produce sorgo, maíz, melón, tomates, lechosa, entre
otros.
La regionalización de la
producción agrícola, de acuerdo a Moya Pons adquiere su
más alta expresión durante el dominio haitiano, bajo el
estímulo de Boyer quien indujo al Cibao a acentuar su
dedicación al cultivo del tabaco y al Sur a dedicarse a la
siembra y corte de madera dura: guayacán, caoba y campeche. La
producción agrícola de San Cristóbal era de
víveres, caña y con esta, azúcar y melao;
además el cultivo de tabaco. Siguiendo la ruta suroeste, en
Baní y Azua, la producción se basaba en la crianza y
matanza de chivos, las salinas y los aserraderos de madera o el corte
de madera. En Azua, además, se producía azúcar.
En San Juan de la Maguana, la producción principal
provenía de la crianza de ganado vacuno, con la
comercialización de la carne, y los productos lácteos,
como el queso y la mantequilla.122
En San Cristóbal se encuentran
las reservas arqueológicas de Las Cuevas del Pomier, grandes
ejemplos del pasado taíno; así como las cuevas de
Borbón, localizadas en el paraje La Cueva, en las proximidades
de la sección de Borbón, muy próximas una de la
otra.
En la provincia de Azua, tenemos la
comunidad de Pueblo Viejo de Azua, donde fue ubicado originalmente el
primer emplazamiento de los españoles. Este poblado como,
otros de la isla, entre los que podemos señalar La Vega y
Santiago, fueron destruidos por el sismo de 1564. El pueblo de Azua
de Compostela fue trasladado a unos pocos Kms del asentamiento
original. Hoy el antiguo emplazamiento está poblado por unas
5,000 personas y tiene 499 casas construidas, constituyéndose
en una de las poblaciones pequeñas del país con mayor
organización de estructuras sociales, con miras al desarrollo
y mayor deseo de progreso.
Cuenta la leyenda que el Cacique
Enriquillo fue enterrado en la vieja iglesia de Pueblo Viejo de Azua,
junto a un tesoro, que consistía en un cofre lleno de oro,
monedas y prendas preciosas, por lo que siempre se ha esperado
encontrar sus restos debajo de los escombros que aún
permanecen como testigos de aquellas primeras edificaciones de la
colonia. Pero en las múltiples intervenciones de los equipos
de investigación arqueológica nunca ha sido
señalado un hallazgo que permita pensar que se tratan de los
restos de aquél que protagonizó la primera
sublevación y el primer tratado de paz en
América.
En la provincia de Azua se encuentran
múltiples elementos importantes para nuestra historia y para
la conformación de la dominicanidad, entre los que podemos
señalar los diversos complejos de arte rupestre, localizados
en ella, como son: los petroglifos de las Yayas de Viajama, los de
Barreras, los de Arroyo Palero, los de Los Pomos, los del Guayabal,
todas comunidades de la provincia de Azua.
El sur es una región llena de
vestigios de la cultura y el arte taíno, por ser ésta
una de las regiones, junto a Sabana Grande de Boyá, en donde
finalmente se replegaron los sobrevivientes de esta raza. Entre los
vestigios los más sobresalientes, podemos citar el Corral de
los Indios, plaza ceremonial taína, ubicada en San Juan de la
Maguana. El reino de los legendarios caciques y esposos, Caonabo y
Anacaona, estaba localizado en los terrenos que hoy ocupa la
provincia de San Juan.
San Juan fue una de las cinco
poblaciones, junto a Santo Domingo, La Vega y Santiago, que
logró sobrevivir al auge tomado por las nuevas colonias
españolas en el continente, especialmente por México y
Perú. Todo el sur, pero de forma especial San Juan de la
Maguana, fue escenario de los levantamientos de grupos negros
cimarrones, comandados por Diego de Guzmán, y aquí fue
donde se destacó el negro Lemba, quien fue honrado en la
comunidad que hasta hace poco tiempo llevó su nombre (hoy se
llama Sosa).
Durante las desvastaciones del s.
XVII, los negros alzados que merodeaban la zona, desde hacía
muchos años, negociaron su rendición, a cambio de ser
asentados en las tierras despobladas de San Juan. Las protestas de
las poblaciones circundantes, e incluso de Santo Domingo, no tardaron
en hacerse sentir. Las protestas de la población
obedecía a que, desde prácticamente su origen, San Juan
de la Maguana había adquirido una gran importancia como
productora de lácteos, especialmente de queso y mantequilla.
Ya entonces esta provincia abastecía a gran parte del
país con su producción de queso y mantequilla, de cuyo
producto abastece a gran parte del país hasta hoy
día.
El suroeste desde Azua hasta
Elías Piña, ha vivido a partir del s. XVII con las
despoblaciones, sirviendo de freno y siendo escenario de contiendas,
en defensa del territorio que ocupamos y desde el s. XIX hasta muy
entrado el s. XX.
El uso idiomático del sur se
diferencia del resto del país, además de los usos y las
variantes de la toponimia, por un pronunciamiento muy marcado de la
"R", donde ésta se encuentre y por la
utilización del reflexivo de forma muy particular, como, por
ejemplo, al decir una persona que algo se le olvido dirá:
"Me se olvidó". En el saludo también
existe una variante y es que el sureño normalmente no completa
la fórmula del saludo, al alguien decirle, por ejemplo: Buenas
tardes, contestará "tardes".
En la región sur, encontramos
instrumentos musicales, agrupaciones musicales y celebraciones que
les son característicos. El típico Perico
Ripiao del Cibao recibe el nombre de Pri pri,
en el sur. Este conjunto musical está compuesto por una
tambora, un acordeón, un güiro y una marimba, este
conjunto interpreta fundamentalmente merengues y bachatas.
El Balsié es un
instrumento propio de Baní, provincia Peravia. Es un
instrumento de percusión hecho de madera y cuero y se toca
inclinado y apoyándola entre las piernas y los pies. Este
instrumento, junto al pandero, es el instrumento estelar en los
cantos de salve, en velaciones, novenas y celebraciones de orden
ritual. A veces es acompañado por los palos o atabales, otras,
por un tambor y otras, sólo, por el pandero.
El toque de atabales o
palos es característico de esta región y
aunque lo encontramos en todo el país, es en el sur donde hay
una caracterización y sacralización del instrumento con
mayor intensidad. La sarandunga es música y
danza, al mismo tiempo, es el eje de las fiestas a San Juan Bautista,
que se celebran en Baní. La mangulina es un
ritmo típico de Azua.
En Elías Piña sobresale
una industria de instrumentos de percusión, propiedad del
promotor cultural Luis Minnier. Así como los
bambúes del Gagá, de Galindo. Este
último, a pesar de que es una connotada tradición
haitiana, ha sido adoptado y adaptado por habitantes del municipio de
Comendador, destacándose las coreografías y danzas de
fertilidad.
La región Sur del país
se caracteriza por sus marcadas creencias y la vivencia de su
religiosidad. El llamado vudú dominicano, diferente en formas,
niveles y contenidos al haitiano, aunque guarden similitudes, es la
pauta que marca el sistema religioso del área. En él se
destaca la llamada división indígena,
cuyo atributo característico es el agua. Este hecho coincide
con la importancia que atribuían simbólicamente al agua
los indios taínos en la isla, reforzada porque ésta es
una región que cuenta con muchos lagos y fuentes de aguas
subterráneas, lo que sirve como ambiente ideal a esta
mitología local.
San Juan de la Maguana tiene un lugar
especial en el imaginario dominicano, como espacio consagrado por las
prácticas de religiosidad popular y por sus reconocidos
líderes espirituales, como Olivorio Mateo,
generador de todo un culto, el Olivorismo, vivo
aún en muchos dominicanos, sobre todo si son procedentes del
sur. Podremos escuchar a muchos definirse como
olivoristas.
Liborio Mateo se enfrentó a las
tropas norteamericanas de ocupación las cuales lo persiguieron
durante seis años. Murió en combate contra los soldados
norteamericanos el 27 de julio de 1922. Todavía a los 77
años de ese episodio histórico los campesinos de San
Juan creen que Olivorio vive y que va a regresar para redimirlos de
los tormentos que los aquejan y para castigar a los que celebran su
"supuesta" muerte. Los fuertes vínculos de la población
de San Juan con el olivorismo se expresan en la denominada
"agüita de livorio" donde van diariamente decenas de personas en
peregrinación y donde se cree que los enfermos que se dan tres
baños seguidos, martes y viernes, se curan de las
enfermedades. También se expresa a través de la
música, en ritos religiosos que se celebran cada 24 de junio,
en un altar donde se le rinde culto a su imagen, y en las tres cruces
donde hay que arrodillarse y hacer voto de fe antes de recibir el
baño de la agüita. Esta región es
cuna también de otros movimientos mesiánicos abortados,
como es el de los Mellizos de Palma Sola. Es típico de esta
región, y de manera partícular de Azua, que todos los
niños, hasta los dos años, tengan en su brazo izquierdo
una cinta roja con una pequeña cruz en madera para su
protección y resguardo.
En Baní se celebran las fiestas
a la Virgen de Regla. La ermita de la Virgen de Regla, construida
toda en piedra por un sacerdote llegado a la comunidad, es un punto
de peregrinación y retiro muy importante de la región.
Se celebran también las fiestas de la Zarandunga, en honor a
San Juan Bautista, y se celebra con gran devoción la fiesta de
la Santísima Cruz, el 3 de mayo. Esta última se
conmemora de forma especial en las comunidades de Mata Gorda y
Cañafístole, sobresaliendo, en los cantos de salves, el
uso del balsié y del pandero.
En el municipio de Bánica,
tenemos el culto a San Francisco de Asís, cuyo espacio
sagrado, en una cueva, se constituye en uno de los puntos de
peregrinación más importantes del país, junto al
Santo Cerro para Las Mercedes; Higüey, para La Altagracia y
Bayaguana, para la celebración del Cristo de
Bayaguana.
En el sur no encontramos muchas
muestras de carnaval, pero sí celebraciones muy particulares
del período de Semana Santa, que dan un perfil propio a cada
provincia. En la provincia de San Cristóbal existe una de las
muestras de carnaval más representativa del país. Las
máscaras de esta provincia reciben el nombre de diablo
cojuelo, al igual que las de Santo Domingo y las de La Vega,
a pesar de que los trajes y las máscaras de cada una de estas
provincias son diferentes.
Las máscaras de San Juan de
Maguana están hechas de osamentas de vaca; de Las Matas de
Farfán a Elías Piña están hechas de cajas
de cartón, plumas de guinea y piel de conejo, y reciben el
nombre de Cúcara Mácara. Estas
máscaras salen el Sábado de Gloria y
el Domingo de Resurección, y este último
día cierra el ciclo con la quema de las caretas en el conuco y
esparciendo las cenizas en los cuatro puntos cardinales, iniciando
con la salutación al Este, pidiendo la protección y la
abundancia de la cosecha.
Las festividades que se celebran en la
mayoría de las provincias del suroeste han sido, en muchos
casos, identificadas de forma errónea como carnaval; pero
éstas están insertadas dentro de la Semana Mayor o
Semana Santa, en clara alegoría a la vida y a la muerte, a la
fertilidad, como son: las cachúas, las cúcaras; y los
gagás, propios de las zonas cañeras.
REFLEXIONES PREVIAS PARA LA
DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES DE LA REGION
SUR
Con la participación de los
representantes de los Comités Provinciales de San Cristobal,
Peravia, Azua, San Juan de la Maguana y Elias Piña, se
efectuó el Encuentro y Muestra Cultural de la región
Sur. Durante los días 5, 6, y 7 de diciembre de 1997, estas
delegaciones se concentraron en San Juan de la Maguana, ciudad
anfitriona del evento. En aquella oportunidad fueron presentados y
discutidos los respectivos informes, elaborados por las Comisiones de
Diagnóstico de las distintas provincias, en torno a los
resultados emanados en el diagnóstico participativo y las
Jornadas de Reflexión.
En este apartado, presentaremos los
elementos que resumen las ideas presentadas y discutidas en la
sección referida al Bloque Primero, que trató los temas
sobre Cultura e Identidad Cultural; Desarrollo Cultural y Calidad de
Vida; Democracia Cultural y Democratización de la Cultura;
Otros Aspectos de Política Cultural. Dichos aspectos sirvieron
para dar un marco de referencia a los principales problemas
conceptuales de la cultura; así como para reflexionar y
discutir la situación de esta problemática en la
región.
RESUMEN
TEMATICO
Aspectos que resumen las
discusiones:
- Se observa que los valores
sociales y culturales son víctimas de las influencias
foráneas, difundidas especialmente por los medios de
comunicación.
- Todavía en la Región
queda una honda raigambre con las costumbres y el folklore,
pudiéndose identificar elementos característicos,
tales como: bailes, mitos, ritos y expresiones
lingüísticas, que forman parte de la idiosincrasia del
sur.
- Realizar una campaña de
rescate de los valores culturales y nuestras raíces, basada
en las investigaciones y las publicaciones.
- Incluir en los programas de
educación básica, asignaturas sobre los aspectos
culturales de la región y las nacionales.
- Rescate de las fiestas patronales,
para así mantener vivos los juegos tradicionales y otras
actividades características de estas
festividades.
- Que se lleven a cabo intercambios
culturales con Haití y que se defina una política de
inmigración efectiva para los nacionales de aquel
país.
- Desarrollo Cultural y Calidad
de Vida
- La región Sur, con el
desarrollo agroindustrial, evidencia un progreso que puede
constatarse principalmente en las provincias de Peravia, San Juan
y Azua. El progreso que se evidencia en los proyectos
urbanísticos, existentes en la actualidad, no tiene una
correspondencia con el nivel cultural de sus habitantes y la
marginalidad social.
- Se observa un deterioro en las
pautas de convivencia social, las cuales son amenazadas por
hábitos y modos de vida, fruto del impacto de la modernidad
y las influencias foráneas.
- Es importante una mayor
integración comunitaria y una participación
más decidida por parte de la juventud.
- Se planteó la necesidad de
elevar la calidad de vida de la región Sur, mediante un
plan de inversiones estatales, por ejemplo, destinando un apoyo
sostenido a las microempresas de la región.
- Promover programas de desarrollo,
en los que se integre de manera armónica lo municipal,
provincial y regional.
- Traslado del mercado de
Elías Piña a una zona más cercana a la
Frontera.
- Crear más fuentes de
empleos para los animadores y agentes culturales y mejorar los
salarios de los trabajadores culturales de la zona.
- Democracia Cultural y
Democratización de la Cultura
- Elaborar un Plan Nacional de
Desarrollo Cultural, no elitista, abierto a las manifestaciones
regionales y provinciales, requiriendo de dicho plan una verdadera
descentralización cultural.
- Creación de un organismo
regional de cultura, como el Consejo Regional de Cultura, que
pueda gerenciar la acción cultural y estimule las
actividades artísticas y culturales.
- Que se asignen partidas
presupuestarias para la cultura en forma descentralizada, de
manera que los grupos existentes en la región reciban ese
apoyo.
- Creación de Casas o Centros
culturales regionales que respalden, desde el punto de vista
técnico y económico, la acción cultural
municipal.
- Crear planes regionales de
capacitación en gestión cultural.
- Dotar a los barrios y las
comunidades rurales de promotores culturales y de espacios
culturales convenientes.
- Crear la editora regional o un
fondo editorial, que permita la publicación y la
circulación de las obras de los escritores de la
región Sur.
- Otros Aspectos de
Política Cultural
- Creación de una
Secretaría de Estado de Cultura que permita establecer las
acciones, en los diversos ámbitos de política
cultural, y que resuelva los niveles de dispersión e
incoherencia del sector cultural
- Inexistencia de un organismo
regional que brinde apoyo a las actividades culturales de la
Región.
- Crear los mecanismos para el
fortalecimiento de las instituciones culturales, que tienen vida
en la región.
- Capacitación a los
animadores y agentes culturales, para mejorar la acción
cultures.
- Es necesario el equipamiento de
los centros e instituciones culturales, principalmente las
Escuelas de Bellas Artes, y crear dichas instituciones en las
provincias donde no existe.
- Establecer un circuito de
circulación de las actividades culturales, a través
de una coordinación entre las provincias de la
región.
- Apoyo a las actividades
carnavalescas de la región.
- Propiciar el Desarrollo artesanal
de la región, a través de la creación de
centros de desarrollo artesanal.
ANÁLISIS SOBRE LAS
JORNADAS DE REFLEXIÓN
Los diversos factores que inciden para
el establecimiento de la acción cultural en el Sur requieren
que el Estado entienda la necesidad de buscar una solución
definitiva y globalizadora en torno a la problemática cultural
en la República Dominicana. Los problemas existentes en esta
importante región son consustanciales a los existentes en las
demás regiones del país. El Encuentro Regional del Sur
propuso de manera enfática la creación de la
Secretaría de Estado de Cultura, como solución a la
crisis del sector cultural.
Cualquier solución que el
Estado ensaye, para el sector, deberá ser estructural; pues el
actual esquema de funcionamiento, caracterizado por la existencia de
instituciones culturales sin alcance real, respecto al resto del
país (además de no responder a líneas de
políticas, planes y estrategias y a una gerencia cultural
acorde con las necesidades de la sociedad dominicana) hace imposible
resolver la cuestión cultural. Para transformar tal
situación será necesario generar un cambio que focalice
el papel de la cultura en el desarrollo nacional, y que haga posible
que la acción cultural pueda descentralizarse, como reflejo
del sistema democrático al que aspiramos.
Las provincias que conforman esta
región poseen algunas ventajas, con respecto a las
demás de la zona sur. Las provincias de San Cristóbal y
Peravia, por ejemplo, quedan favorecidas por su cercanía a la
ciudad de Santo Domingo, lo cual permite que gran parte de su
población pueda movilizarse y tener vida activa en la ciudad
capital; este hecho contribuye grandemente a satisfacer ciertos
requerimientos económicos, sociales y culturales, cosa que es
más difícil para las provincias de San Juan,
Elías Piña y, en cierta medida, Azua, las que se
encuentran a mayor distancia.
Durante el Encuentro Regional del Sur,
los participantes llamaron la atención sobre el proceso de
deterioro en las pautas de convivencia social, las que están
siendo amenazadas por hábitos y modos de vida, extraños
a los de estas provincias. En la introducción al texto
"Dimensión Cultural del Desarrollo", la UNESCO considera que
"las grandes tendencias de una nueva cultura, trasnacional, urbana
"fuera de las normas" y, a menudo, sustituida por tecnologías
de vanguardia, parece de esta manera dibujarse poco a poco. Estas
tendencias se manifiestan sobre todo en el medio urbano y periurbano,
donde coexisten con formas menos trágicas; pero mucho
más difundidas, producto de los traumatismos, ligados a la
vida cotidiana de las ciudades: tensión, soledad, angustia y
"desviaciones" morales o mentales." Sin embargo, más adelante,
el mismo texto apunta lo siguiente: "Pero la aculturación de
los valores urbanos también desempeña una
función como proceso de aprendizaje de nociones nuevas y
acceso a los mecanismos complejos del
desarrollo."123
Independientemente de este proceso,
descrito más arriba, resulta legítima la
preocupación sobre el problema manifestado por parte de los
delegados de aquel encuentro cultural. Si bien es cierto que esta
situación corresponde a procesos de desarrollo e impacto de la
modernidad, la preocupación se sitúa en la
imprevisibilidad y control de los mismos, en la perspectiva de que no
sean factores de enajenación; sino, por el contrario, de
cambio.
Aquí estamos en presencia de
una problemática situada entre tradición y cambio, la
que ha sido una constante en la vida de nuestros países
latinoamericanos. No es que veamos la problemática en la
perspectiva de un tradicionalismo incapaz de aportar márgenes
a los procesos de modernización o, como diría
Néstor García Canclini, inhabilitado "... para vivir en
el mundo contemporáneo, que se caracteriza, (...), por su
heterogeneidad, movilidad y
desterritorialización."124 De lo que se trata es de
que los procesos de cambios y los valores que generan, no encuentren
desguarnecida una población que no ha tomado conciencia de sus
valores y que al interiorizar los extraños, lo asumen
acríticamente, como negación de los propios.
Para ello, se requiere de una
acción cultural que salga al paso a este proceso que asalta
cotidianamente a nuestras comunidades, generando valores estimados
como desviaciones sociales. Otros valores, sin embargo, pueden
corresponder a expresiones surgidas de un proceso de modernidad y
progreso, de los cuales se deberán diferenciar, para no caer
en la negación de valores progresistas. Por ello, es sabia la
remisión que hace la Consulta del Sur a la
profundización de la investigación de todos los
aspectos relativos a la identidad nacional y regional.
Lo que sí deberá quedar
claro es que las políticas culturales tienen que generar una
actitud pluralista que sirva de base a la identidad y que permita
establecer los elementos que nos diferencian de las demás
culturas. Porque "La afirmación de lo regional o nacional no
tiene sentido ni eficacia como condena general de lo exógeno:
debe concebirse ahora como capacidad de interactuar con las
múltiples ofertas simbólicas internacionales desde
posiciones propias."125
Pero a pesar de la creación de
un organismo rector de las políticas culturales, sea nacional
o regional, de planes y estrategias culturales que den sentido y
efectividad a la acción cultural en la región Sur, es
menester que la intervención cultural se realice atendiendo a
la realidad socio-económica de la región. No es lo
mismo esta acción en Peravia o en San Cristóbal, que en
la zona fronteriza de Elías Piña, o en San Juan de la
Maguana o Azua, que son de las provincias más pobres de
nuestro país. Sería un craso error el no contar,
además, con acciones complementarias, en áreas tales
como: salud, educación, medio ambiente, y generación de
empleos. Por eso es correcta la propuesta de establecer programas de
desarrollo que mejoren la calidad de vida, mediante planes de
inversiones, que hagan posible el apoyo sostenido de la microempresa
en la región.
Este mismo propósito no
será posible, si no quedan integrados en la comunidad a
través de un proceso de participación
democrática, así como de manera "armónica" lo
municipal, provincial y regional. Todo este proceso no es obra de un
día, pero es preciso comenzarlo; por ello, la
participación del Estado en su compromiso de soberanía
tiene la responsabilidad de poner los cimientos y la comunidad
organizada de las diversas provincias y sus gobiernos municipales
deberán contribuir a construir esta importante obra
nacional.
En el Encuentro Cultural del Sur, como
en otras zonas en que participaron provincias fronterizas, se
trató el aspecto de las relaciones domínico-haitianas y
se volvió a insistir en establecer políticas sobre el
particular, ante la inmigración haitiana en el territorio
dominicano, como de las consecuencias culturales que trae consigo,
principalmente para las poblaciones
fronterizas.126
Lo que se denunció
públicamente en aquella ocasión fue la inversión
que muchos nacionales haitianos, con recursos económicos,
realizan en las provincias de la línea fronteriza,
principalmente en fincas y terrenos de manera ilegal. Este hecho fue
entendido, por los delegados al encuentro cultural, como una forma de
extender hacia nuestro territorio al vecino Haití.
Consideramos que esta denuncia deberá ser investigada por el
gobierno, y las autoridades locales deberán fijar su
posición al respecto.
En términos generales, el
conjunto de propuestas discutidas y surgidas del Encuentro Cultural
de la región Sur, sobre este primer bloque, confirma la
necesidad de establecer acciones que contribuyan a solucionar la
problemática regional, la cual depende en gran medida de las
transformaciones que se lleven a cabo en el sector cultural
público, como del establecimiento de acciones integrales que
hagan posible el elevamiento de la calidad de vida y el desarrollo
pleno de la región.
ANÁLISIS DE LAS
NECESIDADES IDENTIFICADAS Y PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN CULTURAL
EN LA REGIÓN SUR
El consenso establecido, respecto a la
problemática cultural de la región y las acciones que
deberían tomarse para su solución, se concentró
fundamentalmente en los siguientes aspectos:
- La necesidad de preservar y dar
valor a los rasgos fundamentales que identifican a la
nación dominicana, vista la posible pérdida o
deformación de los mismos, como producto de la
penetración continua de nacionales haitianos al
país.
- Asegurar la preservación
del patrimonio tangible de la región, contenido en legados
tan valiosos como son: las cuevas de Pomier, las ruinas de Pueblo
Viejo, y el Corral de los Indios entre otros.
- La necesidad de establecer los
mecanismos que garanticen la continuidad de la acción
cultural desarrollada por las organizaciones culturales
públicas y privadas, mediante la creación de
órganos de gestión y coordinación como lo
serían la Secretaría de Estado de Cultura, los
Consejos regionales y provinciales de cultura y el fortalecimiento
orgánico de las entidades dedicadas al quehacer
cultural.
- El otorgamiento por parte del
Estado dominicano de los recursos que permitan dotar a la
región de la infraestructura cultural, que sirva de base a
la materialización de las políticas y acciones
concertadas entre los distintos sectores.
LA RECUPERACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL VISTA COMO UNA CONSTRUCCIÓN
SOCIAL
Se manifestó una gran
preocupación, respecto al impacto que tiene sobre la cultura
local la presencia cada vez mayor de nacionales haitianos en la
región. Proponen, entre otras medidas, la
regularización de la migración y el comercio con los
haitianos, el traslado del mercado de Elías Piña a una
zona más cercana a la frontera y la elaboración de una
política que regule la inmigración y el intercambio
cultural, que favorezca los intereses nacionales.
Sin someter a juicios las propuestas
anteriores, creemos que el reforzamiento de los valores propios de la
nacionalidad dominicana es la mejor protección que podemos
oponer al posible resquebrajamiento que, en la cultura propia,
produzca el contacto con la cultura ajena. Toda cultura constituye un
sistema abierto, capaz de producir cambios en las culturas con las
cuales se pone en contacto; pero susceptible a la vez de ser cambiada
por éstas. De lo que se trata es de asegurar aquella parte de
nosotros que consideramos esencial, sin cerrarnos a las influencias
que continuamente nos llegan desde todas partes.
El conocimiento de los hechos
históricos y de la participación que en los mismos
tuvieron personajes de la región es una vía
rápida hacia la incorporación, por parte de las
comunidades, de las experiencias y valores que de los mismos se
desprenden. Se presentó la propuesta para que se rescate la
memoria de nuestros héroes locales, mediante la
publicación de documentos que den cuenta de sus vidas y
hazañas. Sin embargo, creemos que la construcción y la
difusión de una galería de héroes locales, no
debe estar limitada a resaltar las hazañas de los caudillos
políticos y militares. Es necesario que las comunidades
conozcan otros héroes que lucharon por la instalación
de los servicios públicos y por la creación de las
instituciones de educación, cultura, justicia, salud, entre
otros.
La organización anual de un
concurso de ensayos dedicados al estudio de la obra de los
héroes y personajes locales destacados, por parte de
instituciones estatales y de la sociedad civil, es una iniciativa de
relativo bajo costo que podría contribuir significativamente
al logro de este objetivo. El financiamiento de la publicación
de los ensayos podría ser cubierto con aporte de los gobiernos
municipales, del gobierno central, a través de sus
instituciones de educación y cultura, las empresas comerciales
y con el cobro de un precio de recuperación a las personas y
entidades que adquieran la obra.
En las provincias analizadas, se
manifiesta una gran preocupación a favor de que se recupere y
preserve el patrimonio histórico y cultural de la
región. Sus propuestas van desde la instalación de
Oficinas de Patrimonio Cultural en las provincias cabecera, hasta la
solicitud para que se estudie la posibilidad de integrar la medicina
alternativa, como parte de los programas oficiales de Salud
Pública. Las acciones que de aquí se desprendan
deberán tener en las comunidades, actuando como sujeto activo,
su principal punto de apoyo.
La integración de las
comunidades a la recuperación de la herencia histórica
y cultural debe ser abordada como parte del proceso de
educación ciudadana, que permita a sus miembros una más
efectiva integración a la construcción del proyecto de
sociedad abierta y democrática. "La construcción del
patrimonio es una operación dinámica, enraizada en el
presente, a partir del cual se reconstruye, selecciona e interpreta
el pasado. No se trata del homenaje a un pasado inmóvil, sino
de la invención a posteriori de la continuidad
social".128
La valoración que den las
comunidades al patrimonio cultural tangible constituye un factor
primordial para asegurar el éxito de los programas de
preservación que se implementen. De ahí la necesidad de
que éstas se integren a los órganos que se creen con
estos propósitos, ya sea a través de las organizaciones
o de los activistas culturales de la localidad. El empoderamiento
otorgado a las comunidades, en los programas de preservación
del patrimonio cultural, debe ser apreciado por su
contribución a mejorar los resultados operacionales; pero
también por la oportunidad que brinda de poner en manos de las
comunidades, lo que originalmente partió de ellas.
CONTINUIDAD A LAS ACCIONES
DESARROLLADAS EN EL SECTOR CULTURAL
Después del Distrito Nacional y
la Región del Cibao Central, la región Sur es la
más prolífica del país en actividades
culturales. Esto se explica, en parte, por encontrarse aquí
las provincias sureñas que acusan el mayor nivel de desarrollo
relativo en nuestro deprimido "Sur". Por lo tanto, creemos que antes
de plantearse nuevas acciones en la región es necesario crear
los mecanismos que aseguren dar continuidad y fortalecer el trabajo
que se viene realizando a la fecha.
Con este propósito, el
encuentro cultural propone que se legisle para que las acciones
culturales, ejecutadas en la actualidad, no se vean interrumpidas por
los periódicos cambios de gobierno, y dé
carácter institucional a la labor sociocultural de la
región. La creación de una Secretaría de Estado,
Subsecretarias regionales y de Consejos regionales y provinciales de
cultura es vista como la base orgánica necesaria para este
proceso de institucionalización de la acción cultural.
Sin embargo, dada la dificultad que históricamente ha tenido
el aparato estatal para garantizar el seguimiento a las iniciativas
tomadas, pensamos que más que de un armazón
orgánico se requiere de una voluntad local, que motorice
cualquier iniciativa y garantice su continuidad.
La capacitación y
formación de los gestores culturales necesita urgente
refuerzo, si queremos asegurar la preservación de las
organizaciones culturales que existen en la actualidad. La
realización de programas de educación para la
gestión cultural, que incluyan aspectos relacionados con
planificación, elaboración de proyectos, diseño
organizacional, manejo de personal, sistemas de control financiero,
dotarán a las organizaciones de las capacidades operativas
necesarias para un manejo efectivo y eficiente de los recursos de que
disponen.
ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
La creación de Escuelas de
Bellas Artes, y en aquellas localidades donde no existan y su
fortalecimiento y equipamiento, en los lugares donde en la actualidad
se encuentran funcionando, es la propuesta más reiterada en
vinculación con el desarrollo de la infraestructura cultural.
Consideramos que para una primera etapa lo factible es fortalecer las
Escuelas de Bellas Artes en las localidades donde ya existen y desde
estos centros irradiar la educación artística a las
comunidades circunvecinas, a través de la organización
de cursos, talleres y seminarios.
Por otro lado la creación de
Casas de Cultura, en cada uno de los municipios de la región,
podría servir de soporte a los programas de educación
artística ejecutados por las Escuelas de Bellas Artes,
conforme lo reclamado por los asistentes a los Encuentros. Estas
servirán también para dar asiento a los Consejos de
Cultura, y a cualquier otro órgano que se cree para la
coordinación de la acción cultural en la localidad. La
concertación social deberá tener allí
también un espacio privilegiado, por lo que el establecimiento
de canales de comunicación y coordinación con los
Consejos provinciales y municipales de desarrollo debe ser valorado
en términos muy positivos.